Pensamientos optimistas de un psicólogo... ... y reflexiones pesimistas de un filósofo
.
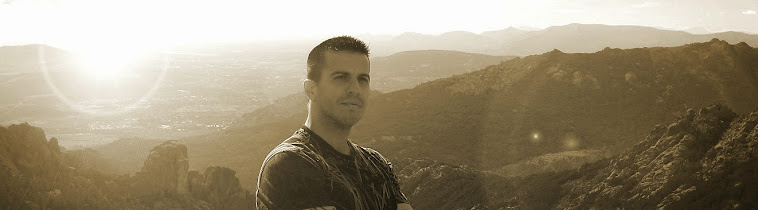
viernes, 9 de septiembre de 2016
martes, 30 de agosto de 2016
HUME: crítica a la creencia en la "religión natural"
En los siglos XVII y XVIII fue muy corriente hablar de una supuesta
religión natural o religión racional: un conjunto de verdades a las que
podíamos llegar mediante el empleo de la razón. Tenía 2 creencias básicas:
1- hay un ser supremo que ha creado o diseñado el mundo
2- el alma es inmortal
1. crítica al
argumento del designio
Este argumento parte de la constatación de que el universo en su
conjunto es extraordinariamente parecido a una máquina bien ordenada. Como las
máquinas son resultado del diseño, elaboración de seres inteligentes (hombres),
debemos concluir que el universo ha tenido que ser diseñado por una
inteligencia con facultades mucho más
amplias.
HUME:
1- lo anterior es posible, pero también lo es la “vieja hipótesis
epicúrea”: una materia a la es inherente el movimiento tiene que acabar
produciendo un orden como el que presenta el universo
2- el universo se parece más a un animal o vegetal que a una máquina.
Por tanto es posible que su causa se parezca a la de aquellos (el principio de
generación y el principio de vegetación). Al igual que un árbol deja caer
semillas en campos cercanos y da origen a otros árboles, nuestro sistema
planetario podría ser un gran vegetal que produce ciertas semillas (cometas) y
se esparcen y dan lugar a nuevos mundos.
Puede parecer fantasía, pero ¿es más razonable creer en un diseñador
inteligente?
Críticas al argumento del designio:
1- el argumento no permite decidirnos entre politeísmo y monoteísmo.
El universo puede ser resultado de la cooperación de varias divinidades
cooperadoras. El argumento no es fruto de investigadores imparciales sino de
personas convencidas previamente del contenido de la “religión verdadera” y que
buscan confirmarla a toda costa
2- existe el mal en el mundo. La divinidad no ha sido capaz de crear
seres desprovistos de dolor. Podemos inferir su absoluta indiferencia hacia la
felicidad humana. Sería un ser que no tendría mas preferencias por el bien
frente al mal que las que muestra por el calor frente al frío.
2. crítica al
argumento a priori (o cosmológico)
Este argumento dice: todo lo que existe debe tener una causa o razón
de su existencia. Al ascender de los efectos a las causas tenemos que recurrir
finalmente a una causa última que sea necesariamente existente.
Ahora bien ¿es verdad que todo lo que existe debe tener una causa o
razón de su existencia? Todas las cosas que vemos tienen una causa, pero eso no
implica que deban tenerla.
Todo lo que podemos concebir, es posible. No podemos excluir la
posibilidad de que el universo no tenga causa. O incluso que sea eterno.
El argumento a priori es inválido. Tan posible es que el mundo haya
sido creado por Dios como que haya surgido de la nada o que sea eterno.
3. el
problema del alma
Tener en cuenta los argumentos obtenidos a partir de la analogía de la
naturaleza, los “argumentos físicos”
1- Cuando 2 objetos están tan estrechamente conectados que todas las
alteraciones en uno van acompañadas de alteraciones en el otro, podemos
concluir que cuando se producen alteraciones mayores en el primero y se
disuelve totalmente, se seguirá una total disolución del segundo
2- nada es eterno en este mundo, todo está sometido a un flujo y
cambio continuos. El pensar que el alma es inmortal es contrario a los
principios de la analogía. Nuestra situación de inconsciencia antes de la
formación del cuerpo es prueba
convincente de que tras su disolución caeremos en estado similar.
Crítica a la creencia en la realidad de los milagros
Una religión revelada es aquella cuyas doctrinas se presentan como
comunicación directa de la divinidad a los hombres. Problema ¿cómo estar
seguros de que lo que se declara revelado es de genuina procedencia divina y no
producto del engaño de unos sujetos o de sus fantasías?
Respuesta del cristianismo: los milagros. Algo que transgrede las
leyes de la naturaleza está claramente más allá del poder de ejecución de los
hombres. A la persona que los realice habrá que considerarla como depositaria
de un poder que Dios le ha dado. Y si manifiesta que ese mismo Dios le ha
revelado determinada doctrina, hay que creerla.
Para HUME, un milagro es un suceso contrario a toda nuestra experiencia
pasada, y a la hora de valorar la credibilidad del testimonio que nos habla del
mismo, tenemos que tener en cuenta ese carácter improbable que posee.
¿Qué valor podemos otorgar al relato de los evangelios en lo que se
refiere a los milagros de Jesús? Hemos de considerar que se trata de una
narración escrita por personas sin ningún crédito ni reputación, y en donde se
nos presentan unos sucesos que violan completamente el curso regular de la
naturaleza. Además, estos milagros sucedieron en un apartado rincón del mundo
romano y entre personas incultas e ignorantes. ¿Quién había allí con
conocimientos suficientes para detectar un posible engaño?
Añadir que estos milagros pretenden servir de prueba de la revelación
de un único Dios verdadero y tienen en contra los milagros propios de otras
religiones.
La única alternativa legítima es pensar que sus evidencias se
destruyen mutuamente.
Otro argumento contra la credibilidad de cualquier milagro: el milagro
es una transgresión de una ley de la naturaleza, no se ajusta a nuestra
experiencia uniforme en el pasado. Si afirmamos que “el Sol sale todos los dias”
es una ley de la naturaleza, y nos informan que cierto dia en el pasado dejó de
salir y hubo una oscuridad total… ¿debemos pensar en una intervención de la
divinidad? También podemos pensar que se debe a una causa natural pero
desconocida
Es decir, un milagro implica que no puede explicarse por las leyes
actuales ni podrá explicarse por leyes que descubramos en el futuro.
Ante un milagro:
- no debemos pensar en proclamar una intervención divina
- sino cuestionar nuestros conocimientos científicos e iniciar nuevas
investigaciones.
Conclusión: nunca podemos convencernos de la realidad de un milagro.
(ideas tomadas de Hume y Gerardo López Sastre)
viernes, 22 de abril de 2016
Los filósofos ante la muerte
Séneca
El hombre agobiado de quehaceres en nada se ocupa menos que en vivir,
y eso que la ciencia de vivir es la más difícil. Maestros de las otras artes;
pero de vivir, se ha de aprender toda la vida y toda la vida se ha de aprender
a morir.
Es propio del varón más eminente no dejar que caiga en el vacío la más
pequeña partícula de tiempo; y por eso su vida es sumamente larga, por cuanto
dedicó toda su dimensión a su propio cuidado.
Aquel que hasta todo su tiempo en su personal utilidad, que dispone
como una vida compendiosa cada uno de sus días, ni desea ni teme el mañana ¿Qué
placer inédito puede reportarle una nueva hora? Todo es ya conocido
Por tanto, no has de decir que Fulano vivió mucho, porque tiene canas
o arrugas, sino que duró mucho
Marco Aurelio
El conjunto de todas las acciones, que constituyen la vida, caso de
cesar en el momento oportuno, ningún mal experimenta por el hecho de haber
cesado.
Así pues, el término de la vida para cada uno no es un mal, pues no
está sujeta a nuestra elección y no daña a la comunidad, y sí es un bien,
porque es oportuno al conjunto universal, ventajoso y adaptado a él.
La salvación de la vida consiste en practicar la justicia con toda el
alma y en decir la verdad. ¿Qué queda entonces sino disfrutar de la vida,
trabando una buena acción con otra, hasta el punto de no dejar entre ellas el mínimo
intervalo?
Spinoza
Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría
no es una meditación de la muerte, sino de la vida
Un hombre libre, que vive sólo según el dictamen de la razón, no se
deja llevar por el miedo a la muerte, sino que desea el bien directamente, esto
es, desea obrar, vivir o conservar su ser poniendo como fundamento la búsqueda
de su propia utilidad, y por ello, en nada piensa menos que en la muerte.
Schopenhauer
Nacimiento y muerte forman los dos extremos o polos de todas las
manifestaciones de la vida, y el amor es la compensación de la muerte.
Por eso los antiguos griegos y romanos adornaban los sarcófagos con
bajorrelieves figurando fiestas.
Exigir la inmortalidad del hombre en este mundo es querer perpetuar un
error, ya que si se le concediera una vida eterna, los estrechos límites de su
inteligencia le parecerían a la larga tan monótonos y le inspirarían un
disgusto y desprecio tal que para verse libre de ellos concluiría por preferir
la nada.
Para conducir al hombre a un estado mejor, no bastaría ponerle en un
mundo mejor, sino que sería preciso transformarle totalmente. Por tanto es
forzosamente necesario dejar de ser lo que es y esta previa condición la
realiza la muerte.
La conclusión de todas las actividades de esta vida es un gran alivio.
Esto tal vez nos explica la expresión de dulce serenidad que se manifiesta en
los rostros de gran parte de los muertos.
[...]
Cada uno de nosotros defiende su vida como si fuera un precioso depósito
de que tuviera que responder. Ignora el porqué, no conoce la recompensa; admite
a ojos cerrados y bajo palabra, que el premio tiene un gran valor, pero ignora
en qué consiste. Las marionetas no están movidas por hilos exteriores, sino por
un mecanismo interior, que es la voluntad de vivir.
El carácter absoluto y originario de la voluntad explica que el hombre
ame sobre todas las cosas una existencia llena de miserias, de tormentos, de
aburrimiento; por el contrario, nada teme tanto como ver llegar su término, que
es lo único de que puede estar seguro.
martes, 5 de abril de 2016
Conceptos básicos de logoterapia (Viktor Frankl)
(fragmentos extraídos de la obra "El hombre en busca de sentido". Adaptado sólo para fines didácticos)
En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y le dice a usted cosas que, a veces, son muy desagradables de decir. Pues bien, en la logoterapia, el paciente permanece sentado, bien derecho, pero tiene que oír cosas que, a veces, son muy desagradables de escuchar.
Comparada con el psicoanálisis, la logoterapia es un método menos retrospectivo y menos introspectivo. La logoterapia mira más bien al futuro, es decir, a los cometidos y sentidos que el paciente tiene que realizar en el futuro. A la vez, la logoterapia se desentiende de todas las formulaciones del tipo círculo vicioso y de todos los mecanismos de retroacción que tan importante papel desempeñan en el desarrollo de las neurosis.
La logoterapia no es ni labor docente ni predicación. Está tan lejos del razonamiento lógico como de la exhortación moral. El verdadero sentido de la vida debe encontrarse en el mundo y no dentro del ser humano o de su propia psique, como si se tratara de un sistema cerrado. Por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no puede hallarse en lo que se denomina autorrealización. Podemos descubrir este sentido de la vida de tres modos distintos: (1) realizando una acción; (2) teniendo algún principio; y (3) por el sufrimiento. En el primer caso el medio para el logro o cumplimiento es obvio. El segundo medio para encontrar un sentido en la vida es sentir por algo como, por ejemplo, la obra de la naturaleza o la cultura; y también sentir por alguien, por ejemplo el amor.
El sentido del amor
Mediante su amor, la persona que ama posibilita al amado a que manifieste sus potencias. Al hacerle consciente de lo que puede ser y de lo que puede llegar a ser, logra que esas potencias se conviertan en realidad.
En logoterapia, el amor no se interpreta como un epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales en el sentido de lo que se denomina sublimación.
Pues bien, la logoterapia basa su técnica denominada de la "intención paradójica" en la dualidad de que, por una parte el miedo hace que se produzca lo que se teme y, por otra, la hiperintención estorba lo que se desea. Por la intención paradójica, se invita al paciente fóbico a que intente hacer precisamente aquello que teme, aunque sea sólo por un momento.
La intención paradójica también puede aplicarse en casos de trastornos del sueño. El temor al insomnio da por resultado una hiperintención de quedarse dormido que, a su vez, incapacita al paciente para conseguirlo. Para vencer este temor especial, yo suelo aconsejar al paciente que no intente dormir. La hiperintención de quedarse dormido, nacida de la ansiedad anticipatoria de no poder conseguirlo, debe reemplazarse por la intención paradójica de no quedarse dormido, que pronto se verá seguida por el sueño.
En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y le dice a usted cosas que, a veces, son muy desagradables de decir. Pues bien, en la logoterapia, el paciente permanece sentado, bien derecho, pero tiene que oír cosas que, a veces, son muy desagradables de escuchar.
Comparada con el psicoanálisis, la logoterapia es un método menos retrospectivo y menos introspectivo. La logoterapia mira más bien al futuro, es decir, a los cometidos y sentidos que el paciente tiene que realizar en el futuro. A la vez, la logoterapia se desentiende de todas las formulaciones del tipo círculo vicioso y de todos los mecanismos de retroacción que tan importante papel desempeñan en el desarrollo de las neurosis.
Se centra en el significado de la existencia
humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. De
acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha
por encontrarle un sentido a su propia vida, en contraste con el principio de
placer en que se centra el psicoanálisis freudiano.
Voluntad de sentido
La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una "racionalización secundaria" de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo; en el hombre no cabe hablar de eso que suele llamarse impulso moral o impulso religioso, interpretándolo de manera idéntica a cuando decimos que los seres humanos están determinados por los instintos básicos. Nunca el hombre se ve impulsado a una conducta moral; en cada caso concreto decide actuar moralmente. Y el hombre no actúa así para satisfacer un impulso moral y tener una buena conciencia; lo hace por amor de una causa con la que se identifica
La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una "racionalización secundaria" de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo; en el hombre no cabe hablar de eso que suele llamarse impulso moral o impulso religioso, interpretándolo de manera idéntica a cuando decimos que los seres humanos están determinados por los instintos básicos. Nunca el hombre se ve impulsado a una conducta moral; en cada caso concreto decide actuar moralmente. Y el hombre no actúa así para satisfacer un impulso moral y tener una buena conciencia; lo hace por amor de una causa con la que se identifica
Frustración existencial
La voluntad de sentido del hombre puede también frustrarse, en cuyo caso la logoterapia habla de la frustración existencial. El término existencial se puede utilizar de tres maneras: para referirse a la propia (1) existencia; es decir, el modo de ser específicamente humano; (2) el sentido de la existencia; y (3) el afán de encontrar un sentido concreto a la existencia personal, o lo que es lo mismo, la voluntad de sentido.
La frustración existencial se puede también resolver en neurosis. Para este tipo de neurosis, la logoterapia ha acuñado el término "neurosis noógena", en contraste con la neurosis en sentido estricto; es decir, la neurosis psicógena. Las neurosis noógenas tienen su origen no en lo psicológico, sino más bien en la existencia humana.
La voluntad de sentido del hombre puede también frustrarse, en cuyo caso la logoterapia habla de la frustración existencial. El término existencial se puede utilizar de tres maneras: para referirse a la propia (1) existencia; es decir, el modo de ser específicamente humano; (2) el sentido de la existencia; y (3) el afán de encontrar un sentido concreto a la existencia personal, o lo que es lo mismo, la voluntad de sentido.
La frustración existencial se puede también resolver en neurosis. Para este tipo de neurosis, la logoterapia ha acuñado el término "neurosis noógena", en contraste con la neurosis en sentido estricto; es decir, la neurosis psicógena. Las neurosis noógenas tienen su origen no en lo psicológico, sino más bien en la existencia humana.
Neurosis noógena
Las neurosis noógenas no nacen de los conflictos entre impulsos e instintos, sino más bien de los conflictos entre principios morales distintos; en los casos noógenos, la terapia apropiada e idónea no es la psicoterapia en general, sino la logoterapia, es decir, una terapia que se atreva a penetrar en la dimensión espiritual de la existencia humana.
Las neurosis noógenas no nacen de los conflictos entre impulsos e instintos, sino más bien de los conflictos entre principios morales distintos; en los casos noógenos, la terapia apropiada e idónea no es la psicoterapia en general, sino la logoterapia, es decir, una terapia que se atreva a penetrar en la dimensión espiritual de la existencia humana.
No todos los conflictos son necesariamente
neuróticos y, a veces, es normal y saludable cierta dosis de conflictividad.
Análogamente, el sufrimiento no es siempre un fenómeno patológico; más que un
síntoma neurótico, el sufrimiento puede muy bien ser un logro humano, sobre
todo cuando nace de la frustración existencial. El interés del hombre, incluso
su desesperación por lo que la vida tenga de valiosa es una angustia
espiritual, pero no es en modo alguno una enfermedad mental. La logoterapia
considera que es su cometido ayudar al paciente a encontrar el sentido de su
vida.
Noodinámica
Cierto que la búsqueda humana de ese sentido y de esos principios puede nacer de una tensión interna y no de un equilibrio interno.
Ahora bien, precisamente esta tensión es un requisito indispensable de la salud mental. Hay mucha sabiduría en Nietzsche cuando dice: "Quien tiene un porque para vivir puede soportar casi cualquier cosa".
Cierto que la búsqueda humana de ese sentido y de esos principios puede nacer de una tensión interna y no de un equilibrio interno.
Ahora bien, precisamente esta tensión es un requisito indispensable de la salud mental. Hay mucha sabiduría en Nietzsche cuando dice: "Quien tiene un porque para vivir puede soportar casi cualquier cosa".
La salud
se basa en un cierto grado de tensión, la tensión existente entre lo que ya se
ha logrado y lo que todavía no se ha conseguido; o el vacío entre lo que se es
y lo que se debería ser.
Si los terapeutas quieren fortalecer la salud
mental de sus pacientes, no deben tener miedo a aumentar dicha carga y
orientarles hacia el sentido de sus vidas.
El vacío existencial
Doble pérdida que el hombre tiene que soportar desde que se convirtió en un verdadero ser humano. Al principio de la historia de la humanidad, el hombre perdió algunos de los instintos animales básicos que conforman la conducta del animal y le confieren seguridad; ha sufrido otra pérdida: las tradiciones que habían servido de contrafuerte a su conducta se están diluyendo a pasos agigantados. Carece, pues, de un instinto que le diga lo que ha de hacer, y no tiene ya tradiciones que le indiquen lo que debe hacer.
Este vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Podemos comprender hoy a Schopenhauer cuando decía que, aparentemente, la humanidad estaba condenada a bascular eternamente entre los dos extremos de la tensión y el aburrimiento. Por ejemplo, en la "neurosis del domingo", esa especie de depresión que aflige a las personas conscientes de la falta de contenido de sus vidas cuando el trajín de la semana se acaba y ante ellos se pone de manifiesto su vacío interno. Y esto es igualmente válido en el caso de los jubilados.
Doble pérdida que el hombre tiene que soportar desde que se convirtió en un verdadero ser humano. Al principio de la historia de la humanidad, el hombre perdió algunos de los instintos animales básicos que conforman la conducta del animal y le confieren seguridad; ha sufrido otra pérdida: las tradiciones que habían servido de contrafuerte a su conducta se están diluyendo a pasos agigantados. Carece, pues, de un instinto que le diga lo que ha de hacer, y no tiene ya tradiciones que le indiquen lo que debe hacer.
Este vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Podemos comprender hoy a Schopenhauer cuando decía que, aparentemente, la humanidad estaba condenada a bascular eternamente entre los dos extremos de la tensión y el aburrimiento. Por ejemplo, en la "neurosis del domingo", esa especie de depresión que aflige a las personas conscientes de la falta de contenido de sus vidas cuando el trajín de la semana se acaba y ante ellos se pone de manifiesto su vacío interno. Y esto es igualmente válido en el caso de los jubilados.
La logoterapia está indicada no sólo en los
casos noógenos, sino también en los casos psicógenos
El sentido de la vida
El sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día para otro, de una hora a otra hora. Así pues, lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. Plantear la cuestión en términos generales puede equipararse a la pregunta que se le hizo a un campeón de ajedrez: "Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada que puede hacerse?"
El sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día para otro, de una hora a otra hora. Así pues, lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. Plantear la cuestión en términos generales puede equipararse a la pregunta que se le hizo a un campeón de ajedrez: "Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada que puede hacerse?"
En última instancia, el hombre no debería
inquirir cuál es el sentido de la vida, sino comprender que es a él a quien se
inquiere, y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia
vida; sólo siendo responsable puede contestar a la vida.
La esencia de la existencia
No hay nada que más pueda estimular el sentido humano de la responsabilidad que esta máxima que invita a imaginar, en primer lugar, que el presente ya es pasado y, en segundo lugar, que se puede modificar y corregir ese pasado: este precepto enfrenta al hombre con la finitud de la vida.
La logoterapia ha de dejarle la opción de decidir por qué, ante qué o ante quién se considera responsable. Y por ello el logoterapeuta es el menos tentado de todos los psicoterapeutas a imponer al paciente juicios de valor.
Corresponde, pues, al paciente decidir si debe interpretar su tarea vital siendo responsable ante la sociedad o ante su propia conciencia.
No hay nada que más pueda estimular el sentido humano de la responsabilidad que esta máxima que invita a imaginar, en primer lugar, que el presente ya es pasado y, en segundo lugar, que se puede modificar y corregir ese pasado: este precepto enfrenta al hombre con la finitud de la vida.
La logoterapia ha de dejarle la opción de decidir por qué, ante qué o ante quién se considera responsable. Y por ello el logoterapeuta es el menos tentado de todos los psicoterapeutas a imponer al paciente juicios de valor.
Corresponde, pues, al paciente decidir si debe interpretar su tarea vital siendo responsable ante la sociedad o ante su propia conciencia.
La logoterapia no es ni labor docente ni predicación. Está tan lejos del razonamiento lógico como de la exhortación moral. El verdadero sentido de la vida debe encontrarse en el mundo y no dentro del ser humano o de su propia psique, como si se tratara de un sistema cerrado. Por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no puede hallarse en lo que se denomina autorrealización. Podemos descubrir este sentido de la vida de tres modos distintos: (1) realizando una acción; (2) teniendo algún principio; y (3) por el sufrimiento. En el primer caso el medio para el logro o cumplimiento es obvio. El segundo medio para encontrar un sentido en la vida es sentir por algo como, por ejemplo, la obra de la naturaleza o la cultura; y también sentir por alguien, por ejemplo el amor.
El sentido del amor
Mediante su amor, la persona que ama posibilita al amado a que manifieste sus potencias. Al hacerle consciente de lo que puede ser y de lo que puede llegar a ser, logra que esas potencias se conviertan en realidad.
En logoterapia, el amor no se interpreta como un epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales en el sentido de lo que se denomina sublimación.
El sentido del sufrimiento
Cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, enfrentarse a un destino que es imposible cambiar, precisamente entonces se le presenta la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo.
Ejemplo: un viejo doctor me consultó sobre la fuerte depresión que padecía. No podía sobreponerse a la pérdida de su esposa, que había muerto hacía dos años y a quien él había amado por encima de todas las cosas. Le espeté la siguiente pregunta: "¿Qué hubiera sucedido, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiera sobrevivido?" "¡Oh!", dijo, "¡para ella hubiera sido terrible, habría sufrido muchísimo!" A lo que le repliqué: "Lo ve, doctor, usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento; pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte."
El sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, como puede serlo el sacrificio. El hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido.
Cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, enfrentarse a un destino que es imposible cambiar, precisamente entonces se le presenta la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo.
Ejemplo: un viejo doctor me consultó sobre la fuerte depresión que padecía. No podía sobreponerse a la pérdida de su esposa, que había muerto hacía dos años y a quien él había amado por encima de todas las cosas. Le espeté la siguiente pregunta: "¿Qué hubiera sucedido, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiera sobrevivido?" "¡Oh!", dijo, "¡para ella hubiera sido terrible, habría sufrido muchísimo!" A lo que le repliqué: "Lo ve, doctor, usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento; pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte."
El sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, como puede serlo el sacrificio. El hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido.
Problemas metaclínicos
Algunas de las personas que en la actualidad visitan al psiquiatra hubieran acudido en tiempos pasados a un sacerdote, pero hoy, por lo general, se resisten a ponerse en manos de un eclesiástico, de forma que el médico tiene que hacer frente a cuestiones filosóficas más que a conflictos emocionales.
Algunas de las personas que en la actualidad visitan al psiquiatra hubieran acudido en tiempos pasados a un sacerdote, pero hoy, por lo general, se resisten a ponerse en manos de un eclesiástico, de forma que el médico tiene que hacer frente a cuestiones filosóficas más que a conflictos emocionales.
Un logodrama
Les pregunté si un chimpancé al que se había utilizado para producir el suero de la poliomielitis y, por tanto, había sido inyectado una y otra vez, sería capaz de aprehender el significado de su sufrimiento. Al unísono, todo el grupo contestó que no, rotundamente; debido a su limitada inteligencia, el chimpancé no podía introducirse en el mundo del hombre, que es el único mundo donde se comprendería su sufrimiento. Entonces continué formulando la siguiente pregunta: "¿Y qué hay del hombre? ¿Están ustedes seguros de que el mundo humano es un punto terminal en la evolución del cosmos? ¿No es concebible que exista la posibilidad de otra dimensión, de un mundo más allá del mundo del hombre, un mundo en el que la pregunta sobre el significado último del sufrimiento humano obtenga respuesta?"
Les pregunté si un chimpancé al que se había utilizado para producir el suero de la poliomielitis y, por tanto, había sido inyectado una y otra vez, sería capaz de aprehender el significado de su sufrimiento. Al unísono, todo el grupo contestó que no, rotundamente; debido a su limitada inteligencia, el chimpancé no podía introducirse en el mundo del hombre, que es el único mundo donde se comprendería su sufrimiento. Entonces continué formulando la siguiente pregunta: "¿Y qué hay del hombre? ¿Están ustedes seguros de que el mundo humano es un punto terminal en la evolución del cosmos? ¿No es concebible que exista la posibilidad de otra dimensión, de un mundo más allá del mundo del hombre, un mundo en el que la pregunta sobre el significado último del sufrimiento humano obtenga respuesta?"
El suprasentido
Este sentido último excede y sobrepasa, necesariamente, la capacidad intelectual del hombre. Lo que se le pide al hombre no es, como predican muchos filósofos existenciales, que soporte la insensatez de la vida, sino más bien que asuma racionalmente su propia capacidad para aprehender toda la sensatez incondicional de esa vida.
Este sentido último excede y sobrepasa, necesariamente, la capacidad intelectual del hombre. Lo que se le pide al hombre no es, como predican muchos filósofos existenciales, que soporte la insensatez de la vida, sino más bien que asuma racionalmente su propia capacidad para aprehender toda la sensatez incondicional de esa vida.
Cuando un paciente tiene una creencia religiosa
firmemente arraigada, no hay ninguna objeción en utilizar el efecto terapéutico
de sus convicciones. Y, por consiguiente, reforzar sus recursos espirituales.
La transitoriedad de la vida
La transitoriedad de nuestra existencia en modo alguno hace a ésta carente de significado, pero sí configura nuestra responsabilidad, ya que todo depende de que nosotros comprendamos que las posibilidades son esencialmente transitorias. En todo momento el hombre debe decidir, para bien o para mal, cuál será el monumento de su existencia.
La logoterapia, al tener en cuenta la transitoriedad esencial de la existencia humana, no es pesimista, sino activista.
La transitoriedad de nuestra existencia en modo alguno hace a ésta carente de significado, pero sí configura nuestra responsabilidad, ya que todo depende de que nosotros comprendamos que las posibilidades son esencialmente transitorias. En todo momento el hombre debe decidir, para bien o para mal, cuál será el monumento de su existencia.
La logoterapia, al tener en cuenta la transitoriedad esencial de la existencia humana, no es pesimista, sino activista.
¿Qué puede importarle a un adulto cuando
advierte que se va volviendo viejo? ¿Por qué ha de envidiar a los jóvenes? ¿Por
las posibilidades que tienen, por el futuro que les espera? “No, gracias”,
pensará. “En vez de posibilidades yo cuento con las realidades de mi pasado, no
sólo la realidad del trabajo hecho y del amor amado, sino de los sufrimientos
sufridos valientemente. Estos sufrimientos son precisamente las cosas de las
que me siento más orgulloso aunque no inspiren envidia”.
La logoterapia como técnica
Tomemos como punto de partida una condición que suele darse en los individuos neuróticos, a saber: la ansiedad anticipatoria. Es característico de ese temor el producir precisamente aquello que el paciente teme. Por ejemplo, una persona que teme ponerse colorada cuando entra en una gran sala y se encuentra con mucha gente, se ruborizará sin la menor duda.
Tomemos como punto de partida una condición que suele darse en los individuos neuróticos, a saber: la ansiedad anticipatoria. Es característico de ese temor el producir precisamente aquello que el paciente teme. Por ejemplo, una persona que teme ponerse colorada cuando entra en una gran sala y se encuentra con mucha gente, se ruborizará sin la menor duda.
De la misma forma que el miedo hace que suceda
lo que uno teme, una intención obligada hace imposible lo que uno desea a la
fuerza. Puede observarse esta intención excesiva, o "hiperintención",
especialmente en los casos de neurosis sexuales. Cuanto más intenta un hombre
demostrar su potencia sexual menos posibilidades tiene de conseguirlo.
Además de la intención excesiva, tal como
acabamos de describirla, la atención excesiva o "hiperreflexión”, puede
ser asimismo patógeno.
Pues bien, la logoterapia basa su técnica denominada de la "intención paradójica" en la dualidad de que, por una parte el miedo hace que se produzca lo que se teme y, por otra, la hiperintención estorba lo que se desea. Por la intención paradójica, se invita al paciente fóbico a que intente hacer precisamente aquello que teme, aunque sea sólo por un momento.
La intención paradójica también puede aplicarse en casos de trastornos del sueño. El temor al insomnio da por resultado una hiperintención de quedarse dormido que, a su vez, incapacita al paciente para conseguirlo. Para vencer este temor especial, yo suelo aconsejar al paciente que no intente dormir. La hiperintención de quedarse dormido, nacida de la ansiedad anticipatoria de no poder conseguirlo, debe reemplazarse por la intención paradójica de no quedarse dormido, que pronto se verá seguida por el sueño.
La intención paradójica no es una panacea, pero
sí un instrumento útil en el tratamiento de las situaciones obsesivas,
compulsivas y fóbicas, especialmente en los casos en que subyace la ansiedad
anticipatoria. Además, es un artilugio
terapéutico de efectos a corto plazo, de lo cual no debiera, sin embargo,
concluirse que la terapia a corto plazo tenga sólo efectos terapéuticos
temporales. Una de las ilusiones más comunes de la ortodoxia freudiana es
que la durabilidad de los resultados se corresponde con la duración de la terapia.
Como vemos, la ansiedad anticipatoria debe contraatacarse con la intención paradójica; la hiperintención, al igual que la hiperreflexión deben combatirse con la "de-reflexión"; ahora bien, ésta no es posible, finalmente, si no es mediante un cambio en la orientación del paciente hacia su vocación específica y su misión en la vida.
Como vemos, la ansiedad anticipatoria debe contraatacarse con la intención paradójica; la hiperintención, al igual que la hiperreflexión deben combatirse con la "de-reflexión"; ahora bien, ésta no es posible, finalmente, si no es mediante un cambio en la orientación del paciente hacia su vocación específica y su misión en la vida.
La neurosis colectiva
El vacío existencial que es la neurosis masiva de nuestro tiempo puede descubrirse como una forma privada y personal de nihilismo, ya que el nihilismo puede definirse como la aseveración de que el ser carece de significación. Por lo que a la psicoterapia se refiere, no obstante, nunca podrá vencer este estado de cosas a escala masiva si no se mantiene libre del impacto y de la influencia de las tendencias contemporáneas de una filosofía nihilista
El vacío existencial que es la neurosis masiva de nuestro tiempo puede descubrirse como una forma privada y personal de nihilismo, ya que el nihilismo puede definirse como la aseveración de que el ser carece de significación. Por lo que a la psicoterapia se refiere, no obstante, nunca podrá vencer este estado de cosas a escala masiva si no se mantiene libre del impacto y de la influencia de las tendencias contemporáneas de una filosofía nihilista
La teoría de que el hombre no es sino el
resultado de sus condiciones biológicas, sociológicas y psicológicas o el
producto de la herencia y el medio ambiente, en esta concepción del hombre hace
de él un robot, no un ser humano.
Cierto, un ser humano es un ser finito, y su libertad está restringida. Pero no se trata de liberarse de las condiciones, hablamos de la libertad de tomar una postura ante esas condiciones.
Cierto, un ser humano es un ser finito, y su libertad está restringida. Pero no se trata de liberarse de las condiciones, hablamos de la libertad de tomar una postura ante esas condiciones.
Crítica al pandeterminismo
El pandeterminismo es el punto de vista de un
hombre que desdeña su capacidad para asumir una postura ante las situaciones,
cualesquiera que éstas sean.
Pero en realidad el hombre no está totalmente
condicionado y determinado; él es quien determina si ha de entregarse a las
situaciones o hacer frente a ellas. Las bases de toda predicción vendrán
representadas por las condiciones biológicas, psicológicas o sociológicas. No
obstante, uno de los rasgos principales de la existencia humana es la capacidad
para elevarse por encima de estas condiciones y trascenderlas.
El credo psiquiátrico
Nada hay concebible que pueda condicionar al hombre de tal forma que le prive de la más mínima libertad. Por consiguiente, al neurótico y aun al psicótico les queda también un resto de libertad, por pequeño que sea.
Un individuo psicótico incurable puede perder la utilidad del ser humano y conservar, sin embargo, su dignidad. Si el paciente no fuera algo más, la eutanasia estaría plenamente justificada.
Nada hay concebible que pueda condicionar al hombre de tal forma que le prive de la más mínima libertad. Por consiguiente, al neurótico y aun al psicótico les queda también un resto de libertad, por pequeño que sea.
Un individuo psicótico incurable puede perder la utilidad del ser humano y conservar, sin embargo, su dignidad. Si el paciente no fuera algo más, la eutanasia estaría plenamente justificada.
La
psiquiatría rehumanizada
Durante mucho tiempo la psiquiatría ha tratado de interpretar la mente humana como un simple mecanismo y, en consecuencia, la terapia de la enfermedad mental como una simple técnica. Me parece a mí que ese sueño ha tocado a su fin.
Durante mucho tiempo la psiquiatría ha tratado de interpretar la mente humana como un simple mecanismo y, en consecuencia, la terapia de la enfermedad mental como una simple técnica. Me parece a mí que ese sueño ha tocado a su fin.
El ser
humano no es una cosa más entre otras cosas; las cosas se determinan unas a las
otras; pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante.
jueves, 31 de marzo de 2016
Lévinas: una filosofía de la hospitalidad
1. Nosotros y los otros
Para Lévinas al percibir al otro es preciso afirmar a la vez su semejanza con nosotros mismos, y su diferencia. La experiencia del rostro del otro es aquella por la que nos desenclaustramos de nosotros mismos y nos abrimos a una dimensión que sobrepasa cualquier totalidad.
La obra de Lévinas es reconstruir la sabiduría hebraica a su verdad originaria. Se desvincula del pensamiento y cultura occidental para proponer un desraizamiento del suelo nativo en el que
Occidente ha crecido (raíces que se alargan hastaGrecia) y lo sustituye por el judaísmo
Critica que se reduzca al otro al mismo, para eliminarlo en su diferencia, siendo una forma extrema de esta forma de eliminación los genocidios, espectaculares pero que no son diferentes a los pensamientos y conductas de los sujetos en su vida diaria.
La situación del mundo actual es determinada por su pasado inmemorial, cuando se fundaron los asentamientos y ciudades. La ciudadanía establecía una oposición entre el “nosotros” y los otros (sin patria). El sacrificio de los otros tenía la función de apaciguar las violencias intestinas y evitar que el grupo
se desintegrase. Por eso era preciso que existieran ciudades o clanes adversos.
Y aun peor que el vecino, es la situación del “sin patria”, pues con el vecino al menos se pueden establecer pactos y treguas.
2. La ley de la economía
El hombre occidental, que tiene obsesión por la seguridad que le da la pertenencia a su comunidad, expresa el horror a una vida errante. La casa donde habito no tiene el significado de un utensilio, sino que es el
espacio de mi vida individual, intimidad y refugio.
Por eso la cultura occidental se basa toda ella en la economía, porque subordina todo a la realización y mantenimiento de una casa.
Este sedentarismo del hombre occidental contrasta con el nomadismo milenario del pueblo judío. Este nomadismo para el hombre occidental es un “castigo”, no lo considera “libertad”, horizontes más amplios y nuevos de experiencia.
Y este sedentarismo no es sólo físico sino espiritual. En efecto, Descartes buscaba la seguridad, la certeza del pensamiento. El pensamiento occidental no se abre a lo que es errante y otro, y se autoengaña creyendo capturar lo que, en realidad, se le escapa o sobrepasa.
La filosofía contemporánea por fin se ha vuelto sensible a la belleza del riesgo, aventura, vagabundeo espiritual. Pero Lévinas cree que es un nuevo travestimiento del egoísmo incapaz de abrirse realmente al otro. Propone oponer lo “humano” a la “mundano” (cosas, lugar, casa)
3. Más allá de la ontología
La filosofía occidental es una “ego-logía”, se expresa en discursos en los que se despliega un universo centrado en torno al ego, aspira a una visión sistemática del universo como totalidad de seres cuya esencia y relaciones puedan ser contempladas.
Es una ontología: el “yo” en el centro coincide con la totalidad de seres.
Lévinas opina que el disponer de las cosas sólo tiene sentido en cuanto sometido a los otros, a la hospitalidad. Debemos invertir nuestra perspectiva ontológica para que la ética anteceda y sustituya en el punto de partida a la relación con el mundo. Que la ontología deje de ser la filosofía primera y deje paso a la ética. El otro, lo infinito, no puede reducirse a la idea de totalidad.
Cuando la organización colectiva y la política se convierten en el punto de vista supremo y último, la vida individual deja de tener un valor absoluto en sí misma. Es un modo diverso del “Ser”, no hay esencia sino alteridad.
4. Subjetividad, responsabilidad, salvación
Propone una reformulación de la estructura de la subjetividad como responsabilidad.
La identidad de uno mismo nos viene de fuera, y su ser originario es “ser para otro”. Esta relación es siempre asimétrica; yo soy responsable del otro sin que ello necesariamente implique que el otro me responda del mismo modo.
La ley de la economía, la ego-logía, el egoísmo… queda sin efecto en esta
asimetría. La idea de una esencia humana común que nos hace a todos iguales es algo totalizador, totalitario. Propone el discurso y el encuentro. Cuando hablo con otro, acaba mi monopolio subjetivo y mi soberanía.
Importante: esta relación ética no es un conjunto de prescripciones. Por lo desbordante de la alteridad, se renueva en cada encuentro, es dinámica.
5. Ética e infinito: por una filosofía de la hospitalidad
Es una ética trascendental, anterior a toda norma concreta. Las ideas de bondad y responsabilidad no son deducibles del mundo. 2 consecuencias:
1- el sujeto queda desituado respecto al ser, al mundo y a sí mismo
2- como contrapartida, es en esta extrema desituación del sujeto donde aparece la trascendencia, el infinito. El sujeto queda liberado de los vínculos con los que las instituciones le atan al mundo.
Sin embargo, esta liberación de la falsa presencia de la ontología no se traduce en ninguna forma de reforzar al sujeto ni hacerle alcanzar su ser más auténtico, sino que implica, paradójicamente, un debilitarse en la pasividad.
“huésped del otro, no me colma de bienes, sino que me obliga a la bondad, me
llena de déficit”
Esta es la posición de la doctrina judía: la ausencia o lejanía de Dios. En esta trascendencia, como ausencia de Dios, no hemos de buscar una salida a la pasividad sino aceptarla, hacernos huéspedes de los otros, acoger y ser acogidos.
jueves, 24 de marzo de 2016
Estrés y depresión
Los sucesos vitales
preceden y contribuyen a una variedad de trastornos psiquiátricos, entre ellos
la depresión. Pero el tipo de suceso vital no es lo más importante, pues la
etiología es multifactorial: el estrés interactúa con la personalidad, estilo
cognitivo, genética, apoyo social, mecanismos neuroquímicos…
No obstante los
investigadores han encontrado que:
-
hay mayor nº de
sucesos vitales estresantes en los 12 meses anteriores al comienzo de la
depresión que comparados con el grupo de control
-
la incidencia de
sucesos vitales durante el episodio depresivo influye en su curso, dificultando
la recuperación y provocan cronificación
-
el suceso vital
precipitador suele ser una pérdida, siendo relevante la categorización por
parte del sujeto como amenazante e indeseable
-
el estrés sería
un mero desencadenante de la depresión en personas predispuestas
(es un factor clave de vulnerabilidad para Beck)
¿Depresión o ansiedad?
Brown
y Harris proponen que la categorización de los sucesos vitales puede servir
para diferenciar entre ansiedad y depresión:
-
los sucesos
vitales evaluados como “pérdida” tienden a producir o facilitar un trastorno
depresivo
-
los evaluados
como “peligro” tienden a un trastorno de ansiedad
Se
ha observado que en los cuadros mixtos de depresión y ansiedad existe en los
pacientes ambos tipos de sucesos vitales: de pérdida y de peligro. Por tanto,
el tipo de suceso vital no es lo más importante, sino su evaluación (influido
por la personalidad, estilo cognitivo, etc.)
El estrés diario
Incluso los cambios
pequeños pueden ser estresantes, tanto cambios positivos como negativos. Son
molestias menos dramáticas que los sucesos vitales, pero pueden ser más
importantes que éstos en el proceso de adaptación y conservación de la salud
No son sucesos con una
aparición precisa sino que son constantes e insidiosos, experimentados a
veces de forma subconsciente y con un gran potencial patógeno (es más difícil
que el sujeto desarrolle estrategias de afrontamiento)
Se ha demostrado que el
estrés diario es mejor predictor del estrés y de los síntomas somáticos que los
sucesos vitales, dando lugar también una baja moral, y un funcionamiento social
y laboral deteriorado.
Influencia de la
depresión en el funcionamiento del sistema inmunológico
Los
sujetos depresivos presentan unos índices de inmuno-competencia
significativamente inferiores a los de sujetos sanos. Tienen disminuida la
actividad de las células asesinas naturales NK, que destruyen antígenos,
células infectadas por virus y células tumorales.
Este
decremento en inmuno-competencia también se traduce en una resistencia
disminuida a la enfermedad física.
Se
ha señalado la interrelación entre depresión y asma, evolución del SIDA, cáncer
y otras enfermedades infecciosas. Sin embargo, no se encontró que la depresión
fuera un factor de riesgo para la enfermedad coronaria.
Depresión y asma bronquial
Varios autores han señalado la interrelación entre la depresión y el
asma (Belloch, Perpiñá y Baños)
Las emociones son un factor precipitante de la enfermedad, siendo la
depresión la que tiene la prevalencia más alta (hasta el 50% de los asmáticos
presenta asma)
Se cree que en estos pacientes se estimula la vía
para-simpato-mimética a través del nervio vago, aumentando la
resistencia de las vías aéreas
Se ha comprobado también que el uso de antidepresivos mejora la
depresión y reduce el asma.
Hormonas y vulnerabilidad psiquiátrica
Es
conocido que mujeres y hombres difieren en la vulnerabilidad para padecer
distintos trastornos mentales, y ello puede ser debido a su dimorfismo sexual
cerebral
Por
ejemplo: la mujer es más vulnerable a trastornos emocionales, enfermedad de
Alzheimer y trastornos alimentarios. El hombre es más vulnerable a la
esquizofrenia, dislexia y síndrome de Tourette.
Como
tales diferencias son interculturales, deben depender de factores de otro tipo
(psico-neuro-endocrino)
Por
ejemplo: la mujer suele experimentar reacciones de ansiedad y pánico durante la
fase premenstrual y en el postparto. Se cree que se debe a fluctuaciones
hormonales de dichos periodos (bajan los estrógenos y progestágenos, que tiene
efecto ansiolítico, pues son agonistas GABA)
Asimismo,
se cree que las hormonas y sus fluctuaciones juegan un importante papel en la
depresión femenina. Se ha observado en estados depresivos que acompañan al
síndrome premenstrual, depresión post-parto y depresión puberal. Esta
vulnerabilidad sería de tipo “activacional”
Aunque es
posible que esta vulnerabilidad se deba también a la diferenciación ocurrida en
los periodos pre y perinatales (de tipo “organizacional”)
¿Es inevitable la guerra?
La guerra está presente en la vida humana desde sus
orígenes. ¿Es algo innato en nosotros como especie? ¿O podemos, como seres
inteligentes, acabar con este hecho y trascender a un mundo sin violencia?
Erasmo, humanista
holandés del S. XVI apuesta por el hombre. Denuncia la cultura de la violencia
y en especial, la forma más extrema de la misma como es la guerra. Este será su
programa y también su utopía.
La paz sólo será posible si es universal, si abarca
a todos los hombres, cristianos y no cristianos, pues todos los hombres están
unidos por una hermandad. “Lo que se gana por la espada, se pierde por la
espada”
Su pacifismo es doble, pues la guerra se debe a un
doble proceso de degeneración: la del hombre como sujeto racional (el aspecto
del ser humano revela que no está hecho para la guerra sino para el abrazo, la
sonrisa, la palabra) y la del cristianismo (que mezcla de forma infame la
espada con la cruz)
La guerra no es sólo la ruina del cuerpo, también
del alma. Pues no hay guerra justa (no se lucha por defender a la familia), y
se sugiere una resistencia pasiva por parte del cristiano ante el atacante. La
lucha por el mal es la única permitida al cristiano.
Debemos hacer una nueva lectura de los textos sagrados
y darnos cuenta de que Cristo es el príncipe de la paz. No debemos emplear la
violencia para extender nuestras creencias
El gobernante no debe anteponer sus intereses
(tirano) sino los del pueblo, y buscar a toda costa la paz. Hace una serie de
sugerencias para evitar las armas, a saber: recurrir al arbitraje, apelar a la
cordura de los príncipes, poner en puestos de máxima relevancia a los
defensores de la paz, fomentar la cultura del desarme, estabilizar la situación
territorial, sustraer al príncipe el derecho a declarar la guerra, comprar la
paz si es necesario, eliminar los antagonismos nacionales, establecer una
cultura de paz, recurrir a la terapia de la lengua.
Desgraciadamente su utopía de paz fracasó, como él
mismo reconoció: “ahora las cosas han llegado tan lejos, que hay que poner el
epitafio a la paz cuando ya no queda esperanza”.
Maquiavelo constituye la antítesis al pensamiento
anterior de Erasmo
Opina que la consecución de la paz civil requiere
del recurso a la violencia, inevitable, incluso la violación de las sagradas
normas de moralidad.
Ello es una exigencia derivada de la naturaza misma
de los hombres, y frente a la utopía nos presenta su realismo político.
Ahora bien, Maquiavelo es contrario a un gobierno
tiránico, pero piensa que los consejos moralizadores de los humanistas arruinan
la convivencia civil. Si los hombres fueran buenos, no sería necesario recurrir
a la injusticia, el engaño, la violencia… pero como no lo son, necesitamos
medios extraordinarios. No es una violencia caprichosa sino necesaria. Y para
ello es necesario el Estado, que se regirá por el principio de eficacia.
La guerra y su preparación es el objetivo principal
del príncipe. No es un canto a la guerra como algo grandioso, sino una
exigencia para garantizar la libertad y seguridad del pueblo.
Años más tarde, Freud opinó sobre la guerra, la
cual “era una totalidad, no una acción militar aislada sino una cultura entera
la que entra en juego, en su antes y en su después”. Su pensamiento rebosa pesimismo
sobre el ser humano.
La creencia en el triunfo de la bondad sobre la
maldad, a través de la educación, la ética y otras manifestaciones culturales,
ha resultado ser un puro deseo ingenuo y narcisista más que un logro tangible.
Lo que impera son las pulsiones, que cuando la situación es propicia, se
expanden movidas por el interés y el egoísmo
Freud, el investigador de la psique humana, se
siente incompetente para aclarar los aspectos ocultos de la mente que
obstaculizan el camino hacia la paz. Todo se origina por la violencia que tiene
como fin eliminar al enemigo y luego se transforma en esclavización del mismo y
en resentimiento y venganza hacia el primero, por lo que la violencia retorna
con una máscara distinta.
Como la violencia es imposible de eliminar, propone
aceptarla y huir de utopías. Asumir y reconocer la violencia aporta al menos
sinceridad. Eludir la agresividad y contenerla, tiene el alto precio de
contribuir al malestar social.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)















